de Matteo Torani
Aparecida por primera vez en castellano en 1817, la palabra viene del latín vīrus que se empleaba para referirse al “zumo a la ponzoña de las plantas” y más adelante al “humor”, al veneno de los animales. Es interesante notar que la palabra vīrus latina se asocia con la raíz indoeuropea *weis- (fluir, veneno) y con el griego ἰός (ios = veneno). Fue usado por primera vez en el siglo XVI por el cirujano francés Paré para indicar el “pus contagioso y corrosivo de una llaga”, y fue así como entró en la terminología científica internacional, llevando consigo los derivados más tardíos virulento y virulencia.
Casi exclusivamente confinada al campo de la informática desde hace ya unos 30 años, por lo que casi solo la encontrábamos junto al prefijo anti-, en los últimos meses la palabra virus parece haberse desvinculado del mundo digital y ha vuelto con toda su virulencia semántica al mundo del más acá. Como era de esperar, además de llevarse a muchas vidas, hacer colapsar los sistemas sanitarios de medio mundo y hundir enteras economías, la palabra que lo identifica ha contagiado nuestro “sistema imaginario”. Si bien afortunadamente la mayoría de nosotros estamos sanos, somos negativos, no somos asintomático ni nada, por otro lado es cierto que el virus se nos ha metido en la cabeza a todos. Bien sea por culpa de la así llamada infodemia que respiramos a diario, o bien por la mera necesidad de gestionar psicológica y emocionalmente este tiempo distorsionado, ese bicho de cinco letras está allí, al puesto de mando de nuestras conciencias. Desde allí forja nuestros pensamientos, moldea nuestros sentimientos; mengua nuestro deseo de relación con el otro hasta en ocasiones apagarlo del todo; estructura una densa red de miedos que a su vez maniobran prácticas domésticas y extradomésticas que, para cumplir con las medidas de seguridad que nos manda el Estado, ya se han convertido básicamente en un sinfín de rituales profilácticos.

Epicentro, eje y vector de cualquier discurso público, privado, político, mediático e incluso religioso, ha hecho mucho más que contagiar alrededor de dos millones de personas y matar a unas 120 mil en todo el mundo: ha viralizado las mentes de las demás 7698 mil millones, grosso modo. En tan solo tres meses se ha convertido en una fijación, en el nuevo pensamiento único. Lejos de ser una forma muy de moda de llamar a algo que monopoliza la atención, el de pensamiento único es un concepto filosófico elaborado originalmente por Arthur Schopenhauer y que sucesivamente fue retomado por otros pensadores. Entre ellos Herbert Marcuse quien habló de algo parecido, al que denominaba pensamiento unidimensional. Al retomar su definición, la encontré asombrosamente ajustada al momento actual. Según el filósofo alemán, el pensamiento unidimensional se da a consecuencia del “cierre del universo del discurso” impuesto por la clase política dominante y los medios de comunicación: “su universo del discurso está poblado de hipótesis que se autovalidan y que, repetidas incesante y monopolísticamente, se tornan en definiciones hipnóticas o dictados”. Ahora bien, más allá de las cifras (curva de contagiados y números fallecidos) y de las medidas de seguridad, el resto de la narrativa sobre la difusión del coronavirus, ¿no parece mucho más ligada al ámbito de las hipótesis –incluso múltiples y muy diversas entre sí– que al de la certeza? Piénsese por ejemplo a la eficacia de las mascarillas, al hecho de que ha habido quien sostuvo que la contagiosidad podría detenerse con la subida de las temperaturas; piénsese al metro… y medio… y ochenta, bueno pongámosle dos, en fin a la “justa” distancia de seguridad que hay que guardar con los demás, a la contagiosidad de los asintomáticos, a los tiempos de resistencia en las superficies, por no hablar de la cuestión crucial relativa a la naturalidad o artificiosidad de la trasmisión del murciélago al ser humano. En fin, hipótesis. Trilladas durante las 24 horas de cobertura mediática en nuestra mente han acabado adquiriendo esa forma de certezas indisputables que a veces solo las hipótesis más abrumadoras llegan a tener. Hipótesis y miedos nos han arrastrado dentro de un estado de hipnosis global que, como si no fuese suficiente por sí sola, se ha acompañado por el disparo que ha tenido el consumo de contenidos multimedia.

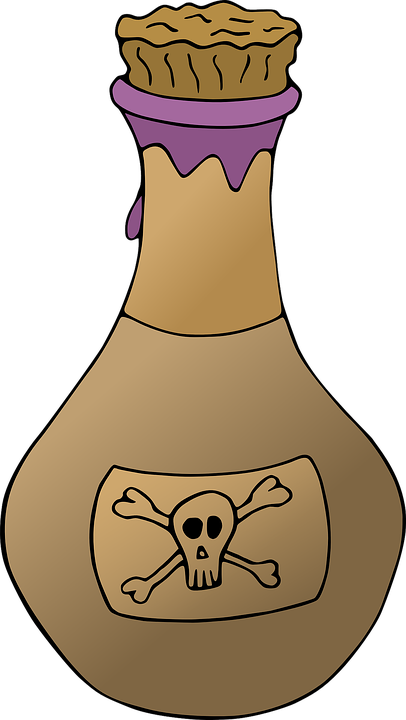
Ahora bien, volviendo al origen de la palabra virus, ¿de qué puede servirnos su etimología? Creo que es interesante destacar su relación con la palabra veneno. Esta última a su vez viene del latín venenum que se refería a una poción mágica y está relacionada con la raíz indoeuropea *wen- (amar, venerar) y de la que proceden también las palabras venerar, Venus, venerando (en expresiones como, por ejemplo, veneranda edad). Descubrimos así que si desandamos el recorrido semántico de la palabra nos hallamos en el territorio de lo oculto –en el sentido de escondido, de algo que no puede ser visto–, de lo ajeno, de lo sobrehumano, al mismo tiempo temido y sagrado. Que seamos creyentes, animistas, ateos o agnósticos, todos estamos culturalmente familiarizados con la idea de venerar (=respetar en sumo grado) a algún ser invisible, ubicuo, todopoderoso, quintaesencia del bien, títere del destino humano, árbitro de la vida y de la muerte. Independientemente de cuál sea nuestra fe o de si la tengamos o no, aquellas religiosas, de hecho, no dejan de ser coordenadas de pensamiento muy poderosas que todos manejamos y que hacen que determinados discursos y narraciones sean inteligibles. Ahora bien, a mi parecer, el coronavirus está sufriendo, entre muchas otras, una semantización parecida, opuesta y complementaria a la de dios, en tanto igual de invisible, potencialmente ubicuo, todopoderoso, quintaesencia del Mal, títere del destino de la humanidad, árbitro de la vida y de la muerte. De esto acabé convenciéndome tras escuchar con sumo interés algunas celebraciones que han acompañado esta última cuaresma –o cuarentesma, como fue renombrada muy sutilmente por algunos usuarios de las redes sociales–, así como las homilías de algunos sacerdotes que han seguido desempeñando sus oficios por internet y algunos discursos de pastores y telepredicadores cuyos sermones sobre cómo hacerle frente al coronavirus abundan en YouTube.

Y esto es lo que en un cierto sentido estamos haciendo: estamos venerando al coronavirus, mostrándole todo nuestro respeto, obsequio y temor. Y si por un lado esto es comprensible e incluso sumamente útil para acabar con él, por el otro conlleva muchos riesgos, entre ellos, la pérdida y el menoscabo del arbitrio. Tras tragarnos la poción mágica, embriagarnos a base de telediarios, tribunas políticas, tertulias, boletines de las 18, etc., hemos dejado pasar el pensamiento unidimensional a nuestros comedores y hemos dado un portazo desde dentro. Ahora nos hallamos aquí, solos, inmóviles, atornillados al sofá, hipnotizados, como ovejas de un rebaño global al mismo tiempo perdidas y enajenadas, muchos padeciendo los síntomas típicos de depresión –aburrimiento, cansancio crónico, ansiedad, falta de concentración, desgana, trastornos del sueño, entre otros– y sumamente entretenidos por infinidades de contenidos multimedia que ni siquiera dos vidas enteras en cuarentena nos bastarían para llegar a consumir. Y con el bicho ese de cinco letras que sigue allí, al puesto de mando, ahora sí, de nuestra inconsciencia.


Creo que hace falta que volvamos a adueñarnos de nuestras conciencias, con respeto, responsabilidad y sentido cívico, esto es cierto. Para recobrar nuestra serenidad, hacer que el tiempo pase sin consumarnos y que nuestro espíritu rompa las paredes del confinamiento, bastaría imitar lo que hace la naturaleza tan delicada y silenciosamente en esta época del año: se recrea, resucita, resurge. Retomemos contacto con nuestra creatividad, literalmente la “capacidad de crear”, pescando cada uno de sus propios talentos: la música, el origami, la pintura, el bricolaje, la actuación, la cocina, el baile, la poesía, lo que sea. Y si lo hacemos por alguien, mejor aún. Secundemos la primavera para que sus días nos cundan de vuelta. De vez en cuando dejemos de creer acrítica y abúlicamente en todo lo que se nos dice, y empecemos a creer y a crear un poquito más en primera persona, como quien dice. Yo creo.
Y si luego pasamos a la primera persona plural, dado que como leí en algún lado, el Yo solo es una emanación del Nosotros, el español nos regala una sugestión más. Porque lo que pasa en indicativo mientras creamos algo, es decir, mientras creemos en nosotros mismos, en subjuntivo se vuelca en el otro, justo en el momento en que lo convertimos en exhortación. ¡Creemos! Y viceversa ¡Creamos!




