Compartimos con vosotros el sexto relato del proyecto Cuentos guatemaltecos, en colaboración con el Profesor Stefano Tedeschi y el Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali de la Univesidad La Sapienza, en el que os presentaremos nueve cuentos de autores guatemaltecos contemporáneos, en versión española e italiana, traducidos por los estudiantes de maestría en Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione. Es una oportunidad para conocer una narrativa viva y rica que se manifiesta en las más variadas formas del cuento.
 Aída Toledo nace en Ciudad de Guatemala, en 1952. Escritora de narrativa, pero sobre todo poetisa, se acerca a la literatura y a la escritura gracias a la universidad. En 1985 se licencia en Literatura en la Universidad San Carlos de Guatemala y, algunos años después, se traslada a Estados Unidos donde asiste a la Universidad de Pittsburgh, obteniendo una maestría en 1997 y un doctorado en 2001. En este mismo año, publica su primera antología de relatos, Pezóculos, seguido por Como en historia de Faulkner (2015) y El mundo es todo lo que acaece (2018), a la cual pertenece el siguiente cuento. En realidad, su actividad de escritora se centra principalmente en la poesía, de hecho publica varios poemarios, entre los cuales Brutal batalla de silencios (1990), Realidad más extraña que los sueños (1994), Bondades de la cibernética (1998), Con la lengua pegada al paladar (2006), Nada que ver (2012). Los temas abordados en sus obras, narrados con un estilo simple, pero personal, se inspiran en hechos realmente acontecidos o en las diferentes realidades en las cuales vivió la autora. Además, sus trabajos han recibido varios premios literarios y se han traducido en varias lenguas, incluso en kaqchikel. Actualmente, es profesora en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y continúa escribiendo.
Aída Toledo nace en Ciudad de Guatemala, en 1952. Escritora de narrativa, pero sobre todo poetisa, se acerca a la literatura y a la escritura gracias a la universidad. En 1985 se licencia en Literatura en la Universidad San Carlos de Guatemala y, algunos años después, se traslada a Estados Unidos donde asiste a la Universidad de Pittsburgh, obteniendo una maestría en 1997 y un doctorado en 2001. En este mismo año, publica su primera antología de relatos, Pezóculos, seguido por Como en historia de Faulkner (2015) y El mundo es todo lo que acaece (2018), a la cual pertenece el siguiente cuento. En realidad, su actividad de escritora se centra principalmente en la poesía, de hecho publica varios poemarios, entre los cuales Brutal batalla de silencios (1990), Realidad más extraña que los sueños (1994), Bondades de la cibernética (1998), Con la lengua pegada al paladar (2006), Nada que ver (2012). Los temas abordados en sus obras, narrados con un estilo simple, pero personal, se inspiran en hechos realmente acontecidos o en las diferentes realidades en las cuales vivió la autora. Además, sus trabajos han recibido varios premios literarios y se han traducido en varias lenguas, incluso en kaqchikel. Actualmente, es profesora en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y continúa escribiendo.
¡Feliz cumpleaños!
Aída Toledo
Emilia y su amiga norteamericana llegaron por mí alrededor de las ocho de la noche. Ese día yo cumplía años, y ellas habían decidido irme a traer para llevarme a un salón llamado Cozumel, donde se bailaba salsa y era posible pasarla bien por unas horas. Mi hija se había quedado con mi mamá, que por suerte se encontraba de visita por esos días. Yo me vestí de negro como siempre. Llevaba un pantalón suave, una blusa negra escotada, y un suéter de esos de pana, un poco elegantes, pero al mismo tiempo informal. Me sentía bien, porque podía salir a divertirme al menos unas horas, después de haber trabajado corrigiendo miles de papeles, donde lo que menos aparecía era el idioma español. Lo cierto es que nos fuimos de primero a tomar una cerveza y a picar unos nachos a un restaurante, cercano al Cozumel, para agarrar fuerzas (en opinión de Emilia) para poder bailar toda la noche.
Ella realmente tenía mucha experiencia en eso de salir los fines de semana. En cambio, yo había dejado de bailar hacía muchos años, y se me hacía raro tener que ir a un lugar para conseguir a alguien, sin que hubiera ningún compromiso. De allí que cuando llegamos al salón, me sentí rarísima. A Emilia la sacaron a bailar inmediatamente, porque era conocida en el lugar, y además poseía una belleza de esas singulares y un carácter muy bonito. Su amiga y yo la observábamos contentas de estar allí, disfrutando de momentos de total relajamiento, platicábamos y bebíamos ahora sí, agua pura o una Coca Cola, ya no lo recuerdo. De repente, vi venir hacia mí a un hombre como de unos treinta y cinco años, que se veía vestido de manera informal, pero que lucía limpio, bien peinado y con una mirada muy sana (me pareció en medio del humo, las luces y todo lo que hay en un salón de baile como a las once de la noche). Do you want to dance?, me dijo, y yo que en el momento no acerté a pensarlo, sin contestarle, le di la mano y me jaló suavemente, para empezar a bailar. Ya de cerca lo pude ver mejor, y me parecía un poco extraño estar bailando con un norteamericano que parecía un artista de esas películas actuales. Era alto, delgado, blanco, de bello perfil y frente amplia, pelo liso castaño, y olía a limpio. Llevaba un pantalón caqui, camisa besh y una chaqueta azul claro que le hacía juego con la ropa. No le sudaban las manos y, sin embargo, lucía ligeramente nervioso, lo cual me hizo pensar que no tenía tanta experiencia en eso de ir a ligar a los salones de baile durante el verano de ese año ya bastante borrado de la memoria. What’s your name?, me dijo. Y yo le dije que me llamaba Isidora. Ah, me dijo, where are you from?, a lo que yo le respondí con una mentirota del tamaño de la Catedral del Saber. De todos modos, creo ahora, él no hubiera diferenciado entre Costa Rica, Colombia o Guatemala. Era lo mismo. Para él yo era una mujer latinoamericana, que debía saber cómo bailar salsa, y por eso me había invitado. Al inicio quiso ver si se me pegaba un poco, pero yo con elegancia, lo alejaba y no le permitía que se me acercara tanto. Me recordé que para los gringos, el espacio privado es el espacio privado, y que si uno de ellos se te quiere acercar, sólo tienes que marcar la distancia y entienden que no se puede. Como vio que no había manera de bailar chic to chic, me invitó a tomar algo, por supuesto que yo ordené otra coca cola, y no quise por ninguna razón tomar licor. El, a su vez, pidió una miller, y se la bebió lentamente. Lo vi observándome de reojo, mientras yo hacía como que buscaba algo en mi cartera. Luego volvía a sonreír sin saber bien de qué hablar o sobre qué temas conversar.
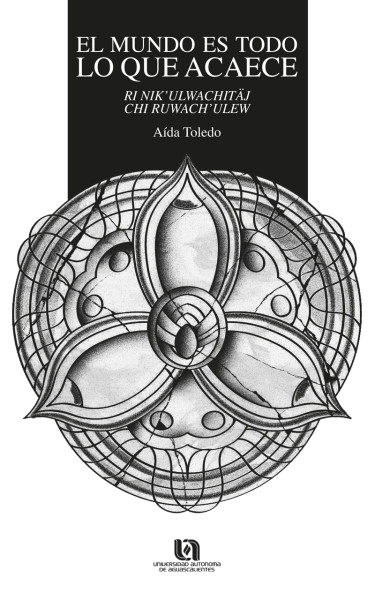 De repente se le ocurrió preguntarme que qué hacía yo en su país, a lo que rápidamente respondí que era estudiante. Su cara reflejó inmediatamente cierta sorpresa y un poco de escepticismo, entonces yo agregué: soy estudiante graduada del programa de español de la Universidad, le dije ágilmente en un inglés bastante marcado por el español de mi país. Ah, dijo. Entonces sueles venir mucho a este lugar con tus amigas. Para virar un poco la conversación, le pregunté que qué hacía él, a lo que respondió que era ingeniero, y que construía casas. Se había graduado en Philadelphia hacía como cuatro años. Ahora trabajaba en una compañía que construía edificios en distintos lados de la ciudad donde yo vivía. A mí su versión me pareció cierta en un inicio. Pero luego, al estarlo oyendo conversar con tanto interés conmigo, sin conocernos, sin que nadie nos hubiera presentado, tan repentinamente, di en pensar que él era el regalo que Emilia me había dicho me darían ellas esa noche más tardecito. Por eso es que yo le pregunté si conocía a mis amigas. El, extrañado, me respondió que no, que era la primera vez que las veía. Y que si ellas eran también estudiantes. A lo que yo respondí afirmativamente. Ah, bien, dijo, entonces ustedes vienen a divertirse mucho a este lugar los fines de semana, porque aquí tocan salsa siempre. Pero le expliqué que era la primera vez en tres años, desde que vivía en la ciudad que tenía la oportunidad de salir, porque tenía una hija pequeña. Contrariamente a lo esperado, no me preguntó si era casada o si tenía compromiso, y yo supuse que era porque él era mi regalo de cumpleaños. Las cuatas me habían alquilado un chip’n’dale, para que yo la pasara súper bien esa noche, y que me recordara siempre de ese día. Así me había dicho Emilia, queremos que esta noche sea inolvidable, y lo estaba siendo. Porque Mike, que así se llamaba el gringo, era súper agradable, y no parecía estar aburrido conmigo, o al menos hacía muy bien su trabajo. En ese momento, no podía ni imaginar cómo una puede alquilar muchachos para este tipo de cosas. Pero en realidad, qué no se puede alquilar o conseguir en ese país, me pregunté varias veces recordando mis largos siete años de experiencias en mi ciudad postiza. Nos quedamos conversando sentados en la mesa; entretanto, Emilia y la otra muchacha bailaban con distintos hombres, muy contentas, reían y daban vueltas, haciendo gala de su habilidad para bailar las danzas latinoamericanas. Entonces Mike, que me oía poquito por el excesivo barullo, me pidió salir un momento, para fumar y para tomar aire. A mí me pareció raro, pero pensé que no tenía por qué temer, si se había portado casi todo el tiempo como un caballero. Salimos entonces y nos colocamos afuera de Cozumel, recostados en unos postes donde la gente del lugar salía a fumar y a conversar. Entonces, me dijo, ¿me dijiste que te vas a tu país dentro de poco? Sí, le dije. Voy por dos meses, pero luego vuelvo. Mike me miró por primera vez más fijamente ya sin usar ese estilo norteamericano de verte sin ver, y me dijo que deseaba decirme algo. Entonces pude ver sus ojos, que la intensidad de la luz de la calle enfocaban, eran de un verde oscuro, un poco musgoso, con brillantitos cafés alrededor. Me dio su tarjeta mucho más manejar que hoy en día. Al final, Mike se despidió y me volvió a ver un poco serio. No te olvides, me dijo, que tienes mi tarjeta, que la pases bien en tu país, saludos a tu familia. Y yo le dije que gracias, que sí, que lo iba a pasar bien por supuesto. Cuando íbamos para el otro lado de la de presentación que decía claramente: Michael Pfizer, con teléfonos, correo electrónico, dirección postal, número de localizador, etcétera, y me pidió un teléfono a donde llamarme en dos meses, pero yo le ofrecí formalmente llamarlo al volver, para salir o algo así. En el fondo yo sabía que allí acabaría todo, porque él seguía fingiendo que era una casualidad que nos hubiéramos encontrado en Cozumel y que él me hubiera invitado a bailar. Yo, tristemente, sabía que él era como una limosina, me lo habían alquilado para que estuviera contenta esa noche, para que no corriera riesgos, para que me recordara siempre del baile, allí en el southside de la ciudad que me había ofrecido ya mucho. Ahora esto. Un muchacho impecable con el cual bailar, con el cual platicar, sin que nada malo pasara, a salvo de cualquier peligro.
De repente se le ocurrió preguntarme que qué hacía yo en su país, a lo que rápidamente respondí que era estudiante. Su cara reflejó inmediatamente cierta sorpresa y un poco de escepticismo, entonces yo agregué: soy estudiante graduada del programa de español de la Universidad, le dije ágilmente en un inglés bastante marcado por el español de mi país. Ah, dijo. Entonces sueles venir mucho a este lugar con tus amigas. Para virar un poco la conversación, le pregunté que qué hacía él, a lo que respondió que era ingeniero, y que construía casas. Se había graduado en Philadelphia hacía como cuatro años. Ahora trabajaba en una compañía que construía edificios en distintos lados de la ciudad donde yo vivía. A mí su versión me pareció cierta en un inicio. Pero luego, al estarlo oyendo conversar con tanto interés conmigo, sin conocernos, sin que nadie nos hubiera presentado, tan repentinamente, di en pensar que él era el regalo que Emilia me había dicho me darían ellas esa noche más tardecito. Por eso es que yo le pregunté si conocía a mis amigas. El, extrañado, me respondió que no, que era la primera vez que las veía. Y que si ellas eran también estudiantes. A lo que yo respondí afirmativamente. Ah, bien, dijo, entonces ustedes vienen a divertirse mucho a este lugar los fines de semana, porque aquí tocan salsa siempre. Pero le expliqué que era la primera vez en tres años, desde que vivía en la ciudad que tenía la oportunidad de salir, porque tenía una hija pequeña. Contrariamente a lo esperado, no me preguntó si era casada o si tenía compromiso, y yo supuse que era porque él era mi regalo de cumpleaños. Las cuatas me habían alquilado un chip’n’dale, para que yo la pasara súper bien esa noche, y que me recordara siempre de ese día. Así me había dicho Emilia, queremos que esta noche sea inolvidable, y lo estaba siendo. Porque Mike, que así se llamaba el gringo, era súper agradable, y no parecía estar aburrido conmigo, o al menos hacía muy bien su trabajo. En ese momento, no podía ni imaginar cómo una puede alquilar muchachos para este tipo de cosas. Pero en realidad, qué no se puede alquilar o conseguir en ese país, me pregunté varias veces recordando mis largos siete años de experiencias en mi ciudad postiza. Nos quedamos conversando sentados en la mesa; entretanto, Emilia y la otra muchacha bailaban con distintos hombres, muy contentas, reían y daban vueltas, haciendo gala de su habilidad para bailar las danzas latinoamericanas. Entonces Mike, que me oía poquito por el excesivo barullo, me pidió salir un momento, para fumar y para tomar aire. A mí me pareció raro, pero pensé que no tenía por qué temer, si se había portado casi todo el tiempo como un caballero. Salimos entonces y nos colocamos afuera de Cozumel, recostados en unos postes donde la gente del lugar salía a fumar y a conversar. Entonces, me dijo, ¿me dijiste que te vas a tu país dentro de poco? Sí, le dije. Voy por dos meses, pero luego vuelvo. Mike me miró por primera vez más fijamente ya sin usar ese estilo norteamericano de verte sin ver, y me dijo que deseaba decirme algo. Entonces pude ver sus ojos, que la intensidad de la luz de la calle enfocaban, eran de un verde oscuro, un poco musgoso, con brillantitos cafés alrededor. Me dio su tarjeta mucho más manejar que hoy en día. Al final, Mike se despidió y me volvió a ver un poco serio. No te olvides, me dijo, que tienes mi tarjeta, que la pases bien en tu país, saludos a tu familia. Y yo le dije que gracias, que sí, que lo iba a pasar bien por supuesto. Cuando íbamos para el otro lado de la de presentación que decía claramente: Michael Pfizer, con teléfonos, correo electrónico, dirección postal, número de localizador, etcétera, y me pidió un teléfono a donde llamarme en dos meses, pero yo le ofrecí formalmente llamarlo al volver, para salir o algo así. En el fondo yo sabía que allí acabaría todo, porque él seguía fingiendo que era una casualidad que nos hubiéramos encontrado en Cozumel y que él me hubiera invitado a bailar. Yo, tristemente, sabía que él era como una limosina, me lo habían alquilado para que estuviera contenta esa noche, para que no corriera riesgos, para que me recordara siempre del baile, allí en el southside de la ciudad que me había ofrecido ya mucho. Ahora esto. Un muchacho impecable con el cual bailar, con el cual platicar, sin que nada malo pasara, a salvo de cualquier peligro.
Volvimos al salón y para ese entonces Emilia y sus amigos estaban ya sentados en la mesa, esperándome. ¿Todo bien? me dijo Emilia. Y yo respondí que sí, casi le dije gracias, pero me abstuve, para no parecer poco profesional. Se lo presenté a todos en la mesa, y lo saludaron, preguntándole su nombre, cuando yo sabía que Emilia y la otra, conocían al menos su referencia. Pero se hacían las disimuladas para que yo no lo advirtiera, para que los otros no notaran que lo habían contratado de regalito. Mike se sentó a mi lado de nuevo, y continuó contándome sobre su trabajo, sobre la casa que estaba construyendo, me dijo que me iba a gustar cuando me llevara a conocerla, que se iba a sentir muy contento si yo aceptaba ir y le daba mi opinión. Emilia me miraba de reojo, yo le daba miraditas agradecidas, por una noche linda y agradable.
Cozumel iba a cerrar, eran casi las tres de la mañana, y yo ni había sentido el tiempo, conversando, riéndome, haciendo bromas, en un idioma, que en ese tiempo me costaba ciudad, las chicas que estaban encantadas y felices, me dijeron, ¡ahora sí muchacha, abre tu regalo! Y me dieron una gran caja, que contenía un saco de invierno muy lindo. ¡Pero qué es esto –les dije–, yo pensé que Mike era mi regalo! ¿Cómo así?, dijo Emilia, yo pensé que era tu amigo. Y yo, que había ido dejando caer por la ventana del carro los pedacitos en que había cortado con los dedos la taijeta que el gringo me había dado, derramé unas cuantas lágrimas lentas, al darme cuenta de que no siempre los sacos de invierno suelen ser los mejores regalos.
© Aída Toledo, 2018. Todos los derechos reservados.




